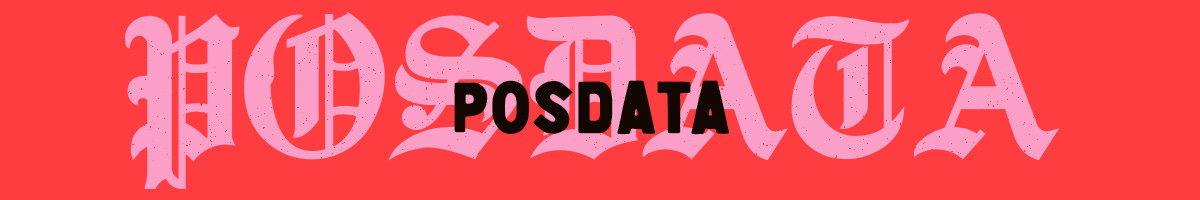Reinventar la luz. A un año del 7 de octubre
El poeta egipcio Ahmad Mohsen se pregunta cómo lidiar con el trauma de quienes hemos visto un genocidio en vivo. También, nuestra investigación sobre el asesinato de Abelardo Liz llega a Munich.
Ha pasado un año desde el 7 de octubre. 12 meses. 52 Semanas. 365 días. Cada día parecía el fin del mundo. El genocidio que está sucediendo en la Franja de Gaza nos ha transformado a los que lo estamos viendo sin poder hacer nada para detenerlo.
“Una sóla víctima nos convierte a todos en sobrevivientes”, dice el poeta chileno Raúl Zurita. ¿Pero a qué costo hemos sobrevivido? Quizás hayan sobrevivido nuestros cuerpos, pero definitivamente no salimos del año del genocidio como entramos. Cada uno de nosotros recuerda el momento en el que decidió dejar de mirar la masacre. El poeta gazatí Mosaab Abo Tuha y el foto periodista Montaraz Abo Azaiza han estado en carne y hueso dentro del genocidio y han salido. Han sobrevivido, pero ¿cómo están viviendo? ¿Cómo quedamos ante esta herida abierta que se llama Gaza?
Fuimos un niño que se asomaba por la puerta entreabierta a ver a un desconocido agredir a su madre durante muchos años. Hemos sido obligados a ser testigos de gritos enmudecidos. Nos fuimos de la casa pero nos acompaña la impotencia de no haber podido detener la agresión. La herida de Gaza, cuyas víctimas verdaderas nos han convertido a todos en sobrevivientes, nos dejó el trauma de la mano, del ojo y de la lengua. La mano amarrada, el ojo obligado a ver, y la lengua que gritaba en vano y veía el humo de la masacre ahogar sus gritos. La escritora chilena Alia Trabuca analiza en su ensayo Mil imágenes y una palabra: ver y nombrar Palestina cómo poco a poco decidimos dejar de seguir, dejar de ver, pero luego de entender qué hace con nosotros la imagen, volvemos a ver, para hacer que se detenga lo que está detrás de la imagen.
¿Y con qué nos despertamos un año después del inicio del genocidio? Con la extensión de esta guerra injusta e inequitativa sobre otro territorio. Ahora las mismas escenas que veíamos en octubre del año pasado –de decenas y centenares de miles de desplazados que cargan a sus muertos a cuestas –no solo nos vienen desde Gaza, sino desde el Líbano. Ahora los brazos de la bestia están alcanzando también a Damasco y a Yemen.
Una de las cosas que se han quemado en el genocidio han sido las palabras. En las lenguas de los poetas que han matado. En los gritos de socorro que no llegaron a ser respondidos de los niños que murieron debajo de los escombros gritando. Estas palabras que nos quedaron son cenizas, son palabras manchadas de sangre, palabras débiles, palabras desplazadas, palabras de hambre y sed. Palabras sucias de guerra. ¿Es acaso este el trauma de la lengua con el que sobrevivimos?
¿Quién tiene el poder absoluto de nombrar? ¿Somos nosotros capaces de nombrar y renombrar las cosas? ¿Quién es el terrorista? ¿Al que el poder llama absoluto terrorista? Y si un ejército que se autodenomina un ejército moral comete actos de terrorismo, ¿quién es el terrorista? ¿Quién tiene el derecho de defenderse, y de qué? ¿La aniquilación se puede nombrar defensa? Al terrorismo de los poderosos, ¿cómo lo llamamos? ¿Qué nombre le ponemos a las amenazas que reciben quienes denuncian crímenes contra la humanidad? ¿las amenazas de perder sus trabajos y sus carreras? Pero henos aquí, y en todas partes. Después de salir de la masacre, henos gritando las palabras prohibidas. Diciendo genocidio, masacre, aniquilación, ocupación, apartheid, henos recuperando el lenguaje que han querido quitarnos de las lenguas. El lenguaje desde el que queremos renombrar el mundo en el que vivimos y construir otro, del cual no tendríamos que apartar la vista para poder seguir viviendo.
Cuando este pasillo oscuro parece no tener salida recuerdo las palabras de Úrsula K. Le Guin cuando decía:
“Se acercan tiempos difíciles, en los que necesitaremos las voces de escritores que puedan ver alternativas a cómo vivimos ahora. Necesitaremos escritores que recuerden la libertad, poetas, visionarios, realistas de una realidad más amplia. Vivimos en el capitalismo, su poder parece ineludible, pero también lo era el derecho divino de los reyes. Cualquier poder humano puede ser resistido y cambiado por los seres humanos. La resistencia y el cambio suelen comenzar en el arte. Muy a menudo en nuestro arte, el arte de las palabras”.
Pienso en las palabras que Aaron Bushnell dijo caminando hacia la embajada de Israel en Washington: “Soy un miembro en servicio activo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ya no seré cómplice del genocidio. Estoy a punto de participar en un acto extremo de protesta, pero en comparación con lo que la gente ha estado experimentando en Palestina en manos de sus colonizadores, no es nada extremo. Esto es lo que nuestra clase dominante ha decidido que sea normal”. Y después de prenderse fuego gritó: “Palestina libre”. Cuando hizo este acto, Bushnell pensó que podía con su muerte detener el genocidio. Pero su ofrenda no fue aceptada. El fuego prendido en el cuerpo de Bushnell nos sigue diciendo que vivos, sólo con el fuego en nuestros corazones, por nuestras manos, podemos romper las esposas de la cadena perpetua. El fuego que prendió Aaron ha apagado la llama en la mano de la estatua de la libertad. Y nos mostró que tenemos que reinventarnos la luz.
Ahmad Mohsen, poeta egipcio.
Ya está al aire nuestro segundo episodio de entrevistas En el vagón. En este episodio conversamos con la geógrafa Tatiana Acevedo.
Acevedo estudia ciudades a través de las historias que la gente le cuenta sobre el agua. En esta conversación hablamos de la escasez de agua en Bogotá, de la experiencia de acueductos comunitarios en el país, que ella destaca y dice que son experiencias para exportar al mundo, hablamos de la crisis climática. «¿Cómo se siente el cambio climático en el sur global? Con zancudos y pesticidas» dice ella.
Sobre eso y sobre su lugar como opinadora pública (es columnista en El Espectador desde hace 15 años) hablamos en esta conversación.
(Espere el próximo mes la entrevista con la escritora Andrea Mejía).
Aquí la entrevista.
Romper los límites de cómo se ve, lee y siente el periodismo ha sido una obsesión de 070 en los últimos años. El mayor ejemplo que tenemos de esto es Ritmos de la Intuición, la exposición que inauguramos en 2023, y que expandía la forma de mostrar y narrar las historias que hemos contado. Proyecciones, audios, cartografías análogas, talleres de gráfica y mucha experimentación fueron los elementos que compusieron uno de los mayores logros de esta redacción. Esta semana, nuevamente, una de nuestras historias llegó a una sala de exposiciones.
Si leen juiciosamente este niusléter nos han escuchado hablar de la historia de Abelardo Liz, el periodista indigena que fue asesinado en 2020 durante un desalojo por parte de la policía y el ejército en Corinto, Cauca. La historia fue nominada al premio europeo de prensa de este año y aunque nos quedamos con el segundo lugar, quedó sonando en algunos lugares y nos invitaron junto a Bellingcat a diseñar una experiencia para el museo de arquitectura de Munich. La idea era reunir investigaciones que usaran análisis visuales y montar una exposición. Ayer se inauguró y aunque no pudimos estar, fue una buena forma de cerrar una historia que cargamos con nosotros desde hace tres años. Una historia que, más allá de premios o exposiciones, logró que cuatro relatores de las Naciones Unidas le mandaran una carta al Gobierno pidiendo celeridad en la investigación. Lamentablemente nada ha pasado.
Diego Forero, periodista audiovisual de 070.
PD 2
Nos gusta mucho hacer este tipo de historias. Buscar, investigar, entender, explicar o hacer contrapoder. Pero la libertad de prensa sólo puede existir cuando se garantiza la seguridad de quienes ejercen el periodismo. No queremos dejar de hacer nuestro trabajo o tener miedo cuando lo hacemos.
Ayer, nuestros colegas de Vorágine publicaron un mensaje donde dicen que dejarán de publicar historias de paramilitarismo y narcotráfico por el momento y por razones de seguridad.
Desde Cerosetenta rechazamos las amenazas contra Vorágine y nos solidarizamos con su equipo. La libertad de prensa solo puede existir cuando se garantiza la seguridad de quienes ejercen el periodismo. Exigimos a las autoridades que actúen de manera urgente para proteger a los periodistas de Vorágine y asegurar que puedan hacer su labor sin temor y sin riesgos.