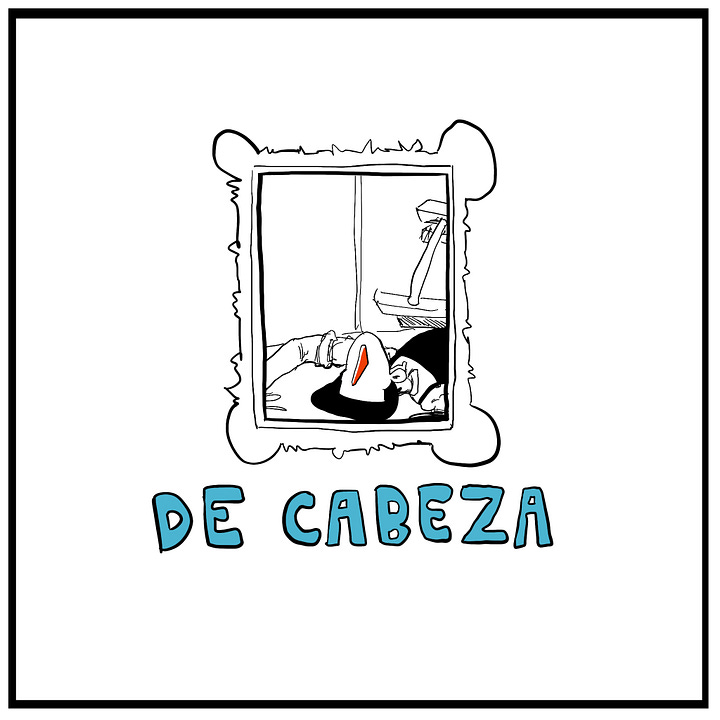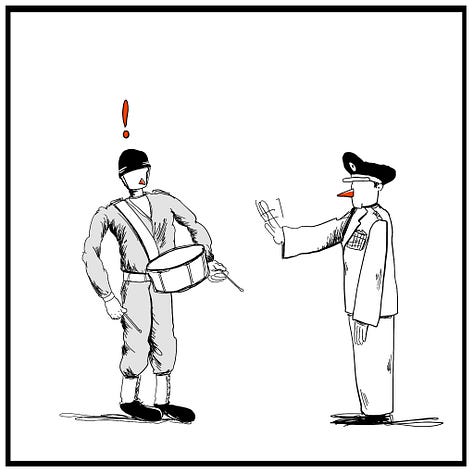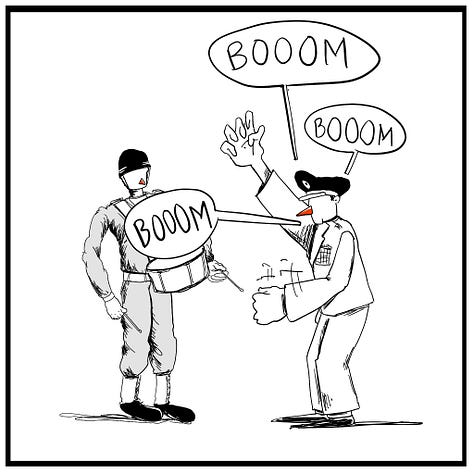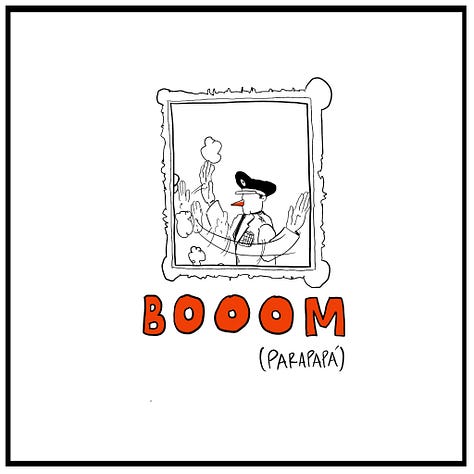Periodismo vegetal
Nuestro editor se pregunta si el periodismo puede buscar un ritmo no del afán sino que permita la comprensión. Además, datos sobre intervenciones de EE.UU. en otros países para derrocar gobiernos.
Hace un año y medio que aterricé en esta redacción. El planeta no era muy distinto, aunque Trump no había regresado a la Casa Blanca; no había empezado el racionamiento de agua (ni los múltiples incendios forestales en el país); ni mucho menos esperábamos agarrarnos de la baranda ante un desenlace nuclear mientras aumentaba la escalada entre Irán e Israel.
Por allá, en ese mes de enero (el sol blanco, los cerros negros, el cielo azul), llegué con una bolsa llena de deseos. Quiero que hagamos crítica literaria, que hagamos video, que hagamos historias ambientales, entrevistas, exposiciones, que hagamos un libro. En fin.
Llegué con una larga carta al niño dios que pronto se convirtió en un muro, y, visto en retrospectiva, me parece tierno el gesto de querer hacer todas esas cosas.
Porque en el medio aparecieron las necesidades financieras: el periodismo cuesta, y aún seguimos ideando las maneras de costearlo en este siglo. Así que la carta de deseos quedó suspendida mientras se resolvía lo urgente.
Vivimos en un mundo donde la ideología dominante es la de la productividad con sus tiempos veloces y eficientes. Donde la carga está puesta en el individuo y el éxito se mide en resultados. Y las metas que yo me había impuesto parecían no cumplirse (y entonces la frustración, la sensación de fracaso, etc).
Y entonces un día, hace unas semanas, iba caminando y me di cuenta de que varias de las propuestas que traje a esta redacción, hace año y medio, han empezado a pelechar de manera silenciosa. Como plantas que requieren cada una de un trato especial (luz, nutrientes, agua) y crecen a ritmos distintos. Me di cuenta de que esas ideas editoriales, si se enterraron no fue para olvido, sino para que pudieran germinar a su debido tiempo.
Iba caminando y me alegró que estuviéramos haciendo un especial sobre el agua en Bogotá, un tema que me obsesiona desde hace varios años. Y entonces se me vino una lista: hemos hablado del agua y hemos intentado entender la escasez como un problema social y no natural. Pero hemos también cubierto festivales de música (y hemos, por cierto, preguntado por la manera en que se reparte el agua en dichos eventos). Hemos puesto la mirada en el planeta e inauguramos Sancocho Mundi, nuestra columna de geopolítica. Iniciamos un programa de entrevistas que ya va cogiendo tracción y en el que hemos hablado con escritoras, geógrafas, ecólogas y músicos. Y donde planeamos seguir conversando con personajes de la cultura y la academia sobre su vida y sus más recientes obsesiones. Inauguramos una alianza con nuestros amigos de Gaceta para hablar de fascismos. Y, claro, hemos seguido fieles a las agendas de 070: movilización social, género y cultura.
Y a riesgo de sonar como propaganda de cerveza, pensé mientras caminaba que las cosas se toman el tiempo que les corresponde. Y que no hay que apresurarse, sino darles el tiempo que ellas necesitan.
***
¿Cuál es el ritmo de un proyecto editorial? ¿de una redacción? ¿de un medio de comunicación?
El periodismo es una actividad humana enmarcada en un periodo histórico y signada por el ritmo del periodo histórico en el que nació, la modernidad. Un ritmo que no es precisamente pausado ni lento.
Pero creo que en este momento de frenesí, donde los avances tecnológicos van a la velocidad de luz, y los cambios sociales se impulsan con gasolina de cohete, es necesario revertir el ritmo con el que este oficio nació.
Y he pensado que podemos aprender (una vez más) de las plantas.
Sabemos hace ya un tiempo que las plantas se mueven (baste ver un time lapse de una planta durante 24 horas). Y aunque un individuo vegetal no tenga la capacidad de desplazarse en vida, porque su condición es el arraigo, sabemos de los viajes que han hecho las plantas durante generaciones a lo largo y ancho del planeta. Se han tardado, pero han colonizado prácticamente todos los rincones terrestres. La cuestión es de ritmo.
Me pregunto si es posible entonces algo así como un periodismo vegetal. Uno atento a los cambios sutiles de una sociedad, con la fuerza suficiente para soportar los vendavales de las modas, los escándalos y las noticias de última hora, y con la inclinación de trabajar conjuntamente con otros individuos para sostener la vida. Un periodismo bosque.
Más allá de la metáfora, me gustaría pensar en un periodismo donde lxs obreros de este oficio no vivan cansadxs.
Porque no queremos un planeta con periodistas cansadxs.
Porque ya sabemos que la vida es posible y deseable viviendo un poquito más despacio.
Porque queremos periodistas que tengan más espacio en la vida para caminar, para tomarse un jugo sin afán, para leer un reportaje y tomarse el tiempo de digerir esa lectura y conectar ideas, tiempo para pensar, para poder terminar de cagar aunque alguien llame con urgencia porque se cayó el ministro del interior...
Porque el sosiego es campo fértil para la mirada atenta, ¿no?
Porque si andamos a mil no vamos a mirar nada y entonces para qué.
Bueno, me fui desviando, pero supongo que esa es otra característica de ciertas plantas: seguir la luz e irse por las ramas.
Pd1: llevar esta idea a fondo implicaría un cambio drástico en el oficio porque, ¿no está en nuestro ADN la publicación veloz de información? Implicaría una renegociación con nuestra manera de publicar en redes sociales y a los ritmos de las redes sociales. Por supuesto, no me estoy inventando nada nuevo y esta es una idea en desarrollo…
Pd2: en realidad sí tenemos idea de cómo financiar el periodismo del presente. Por ejemplo: hay que cobrarles a las empresas tecnológicas (Google, Meta, etc), que se quedaron con el mercado de la publicidad con la llegada de internet, cobrarles un impuesto de la información, que le retribuya a los medios el trabajo que le entregan de manera gratuita a dichas empresas con su contenido periodístico.
Santiago A. de Narváez, editor de 070
La intervención como tradición
El excanciller Álvaro Leyva está señalado de buscar ayuda en los EE.UU. para hacer un golpe de Estado en Colombia. Aunque todavía no hay claridad del alcance de esta conspiración ni si EE.UU. le copió a Leyva en su intento de golpe, vale la pena hacer memoria de las veces en las que los norteamericanos sí han intervenido para deponer otros gobiernos.
Un dato ya revela la tendencia: sólo durante la Guerra Fría, entre 1947 y 1989, EE.UU. llevó a cabo 64 intentos encubiertos de cambio de régimen en otros países.
Pero las intervenciones no sólo han sido para deponer gobiernos. Según el Journal of Conflict Resolutions entre 1776 y 2019 EE.UU. ha intervenido militarmente en 392 ocasiones a otros gobiernos.
La mitad de ellas fueron entre 1950 y 2019.
El 25% se han efectuado después de la Guerra Fría.
Entre 1946 y 2015, EE.UU. ha movilizado en 115 ocasiones sus tropas a otros países. Esto incluye la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército y los Marines. En 35 ocasiones esta movilización de tropa ha superado a los 500 combatientes.
La región en la que EE.UU. ha intervenido más veces ha sido Latinoamérica y el Caribe con un 34% del total de los casos.
El Medio Oriente y África suman las dos el 14% de las intervenciones.
VIÑETAS POR UASHIS